Nick Bilton: Smart Content from PopTech on Vimeo.
Category / Libros y Literatura
Libros y Literatura
El invierno en Lisboa

Pensar en Lisboa es pensar en despedidas. Viajar por sus calles es perderlas a cada paso, y para añorarlas no hace falta siquiera haber estado allí, con la inquietante nostalgia de una intuición, con la melodía de una canción que sólo pudo ser compuesta por quien nunca estuvo allí. La memoria es lenta y la consciencia más rápida que el dolor cuando se trata de asumir la ausencia de lo que se ha perdido, como un contrabandista que deja en el tiempo que liquida una indiferente soledad presuntuosa. Las ciudades se olvidan porque dejan de merecer su recuerdo en la memoria, que la gasta, desgasta sus paseos con la persona con quien uno estuvo o con quien siempre quiso ir. Se diluyen en un recorrido imperfecto. A veces brota de nuevo, pero con un hilillo de luz que no sirve para desentrañar la compleja madeja. Y los rostros de las personas amadas también se desfiguran en el tiempo, como la canción que se difumina en el silbido de la melodía, ese fragmento que nos hizo enlazar un recuerdo a otro.
Citas desorientadas en una ciudad con lluvia, maridos que siguen la furia de sus celos, el dinero de unos cuadros robados, una pistola cargada y un mapa de luces y sonidos y rostros y bares noctámbulos, lupanares, posadas urgentes para el último trago de ginebra, una trompeta inventando el jazz como si nunca antes hubiera sonado, como si tocara en un desierto y el piano en un rincón de una ciudad abandonada. Burma. La búsqueda de la memoria y el deterioro del amor, el negro caos del destino como corresponsal del amor. Su indómito piano seguía esperando en el Lady Bird. Nunca creyeron merecerse, por eso no quiso verla y la vio y supo que siempre se iban a pertenecer, como uno sabe quién es cuando se reconoce en una vieja fotografía. Su mirada redimía el silencio y el temblor de sus caderas delgadas pegadas contra las suyas. El labio partido y un cigarro por encender en la comisura de la boca. Su historia era una historia más, que se perdió en una ciudad ocre y marítima, como sus pasos, sin dejar huella.
Cuando se pierde el derecho a sobrevivir en la memoria de la que no existe, se entra de lleno en una noche lenta de invierno, de cristal de botella vacía, en el juego perverso de la ironía y la mentira, porque los verdaderos solitarios arrastran el vacío aún a los lugares que no habitan. Es la hora de cumplir las promesas, de devolver el río desbordado a su cauce, de esperar la tranquila furia de una melodía que se estrella contra el espejo, serpiente de polvo y vidrio, serena crueldad y disonancia, metal de estupor y silencio antes de terminar… fly me to the moon. Después de todo uno termina siendo un apátrida, no de su tierra, sino de su tiempo, inacabado, aislado y declinante como la luz de unas estrellas sumergidas.
Sé bien cómo es aquí este largo invierno, pero a veces imagino cómo será este mismo invierno en Lisboa, y si será cierto que nunca acaba de irse, como hoy, aquí, desde hace ya demasiados meses.
“Tal vez fue en Lisboa donde conoció esa temeraria y hermética felicidad que yo descubrí en él la primera noche que lo vi tocar en el Metropolitano. Recuerdo algo que me dijo una vez: que Lisboa era la patria de su alma, la única patria posibles de quienes nacen extranjeros.†
Antonio Muñoz Molina. El invierno en Lisboa (1987)
Siempre vuestro, Dr J.
Lola y otras canciones de amor (Hormonas, contracultura y rock)
Escrito Originalmente por Vizen
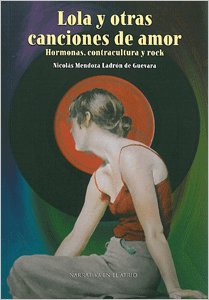 Un libro, y dos discos. Una historia de sonidos, que en venturosa conjunción de paralelas, forman una constelación de héroes perdidos, por las vías secundarias del viejo Rock de carretera.
Un libro, y dos discos. Una historia de sonidos, que en venturosa conjunción de paralelas, forman una constelación de héroes perdidos, por las vías secundarias del viejo Rock de carretera.
La música como la lluvia que lo bendice todo, ya seamos leaves or grass. Guía el sentido y el modo. Aletean bajo su teoría, melodía y caos, complementados en un baile de sistemático azar.
Un cocktail de progesterona y sinrazón, que nos abre las puertas de, esta vez, un cadillac solitario. Así comienza el relato de las andanzas legadas por un ginecólogo, que nació en Granada, al son de una súplica de amor de los Beatles. Amante, por ese ende, del misterio que tensa lo siniestro y lo bello. Siempre en buena lid contra “la desazón del gineceo†, se le quiere mejor porque se le entiende, a esta vera de la hoguera de Prometeo.
Mosqueteros cerveceros, del lado oscuro del futbolín. Determinados vicios y lolas, y un pasado por venir. Ciencia-arte-religión. Corazones triangulares que al pasar descomponen la luz del sol. Contracultura contra la cultura, y molinos gigantes. Aunque el enemigo, en el juego del ego, no sea más que otro personaje de rol.
Pero merece la pena el viaje. Los mendigos susurran que lo has leído, que este camino es el real. Entre las gastadas pistas adivinan “el sencillo rostro de la felicidad†. Y si no, los márgenes del libro siempre nos llevan a un sitio mejor, desde donde se ve la ciudad.
«Lola y otras canciones de amor (Hormonas, contracultura y rock)» – Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara.
Kindertrauma
Kindertrauma: libros, películas y juguetes que te asustaron cuando eras un niño.
Las Palmeras Salvajes

He venido a donde tú ya no estás. El otoño comienza a erizar el lomo del viento que se escabulle invisible entre las hojas arañadas de las palmeras. Los troncos elevados se apartan, huyen a los lados, siempre, como separados por el esfuerzo de unos caballos fantasmas que arrastran su cerrazón en direcciones contrarias. Sus hojas cuelgan hacia la tierra como abandonadas, sin fuerza, derrumbadas como un cuerpo sin articulaciones, buscando el inicio primitivo, el profundo nivel horizontal de una tierra plana que sostiene el mundo y todo lo que es dormido. El cielo permanece inmóvil con esa luz desgastada propia de estos días, inefable, inmenso, acariciado por el tono verde del crepúsculo, acogiendo sin envidia la primera estrella de la noche. Las palmeras susurran con sus voces de espiga cortante y seca, con su forma de espada y látigo y serpiente y cinturón adosado al ceñido vientre del aire. Susurran la condena de la memoria y del desencanto. Susurran para sonsacarte la verdad con su rumor salvaje. Entonces pienso que no se puede vivir sin querer estar vivo. Que el amor no vive dentro de la carne, porque si no se extinguiría con uno mismo, con la destrucción del propio cuerpo, con la muerte de cada pequeño, de cada gran amor que sentimos los hombres. Si el amor es inmortal, el amor no nos pertenece. No podemos agarrarlo, amasarlo, afianzarlo en nuestras manos. Viene y va, caliente como el sol y a su misma distancia para no calcinar los pobres cuerpos que lo buscan. Y si el amor es ajeno al hombre, la memoria por el contrario no puede vivir sin la carne. La memoria se extingue con cada uno, con cada vida. Al desaparecer, tu memoria ya no está. Pero ahora el problema es conciliar el amor y la memoria, es aquí donde el dolor existe y me resulta la respuesta más sincera. Entre la nada o el dolor, cada cual elige. Y pienso que a veces la vida es un diálogo perdido, una conversación constante hacia un vacío de palabras que por el camino de la mente hasta la boca van dejando atrás su propio sentido, una línea de ferrocarril que conduce a la estación del extravío. La extravagante cacería de la ausencia. Lo aprendido y lo transmitido y lo ganado y lo disipado y la conciencia de las cosas buenas. La vida establecida engendra los peores males, la vida urgente que se hace cada día engendra las mejores virtudes. Y oigo lo que queda fuera de mí, y dejo de oír las extrañas piruetas de mi cabeza y el vértigo que se apodera de mí cuando te recuerdo, el pesado color del cielo sobre tu pelo recién lavado y el color de tu boca seria mirando un enjambre de violentas mariposas en mi pecho. Y más cosas no debería hacer. No debería dejar fluir ideas. Disciplina y renuncia. Y las palmeras vuelven a mutar su aspecto y se transforman en criaturas atroces que surgen de la playa, animadas por el viento, buscado sin cabeza rastros de barcos hundidos. La mirada se diluye en la sombra. La vista se pierde con la imaginación. El sonido de sus pasos inmóviles te impide moverte, esperando un desenlace de película de ciencia ficción, donde hombres-vegetales arrastran lentamente cuerpos de cadáveres medio roídos por sus dientes de algas, lentamente avanzan y tú esperas tranquilo el final de la escena. El hombre es ilimitado en invenciones y fracasos. Si pudiéramos volveríamos a hacer la misma mierda de siempre. Cierro los ojos y de nuevo los abro. Ahora las palmeras (dejan de ser zombis lentos de películas antiguas) vuelven a ser palmeras, solo palmeras, salvajes, pero palmeras al fin de todo que siguen buscando su origen en las entrañas de un profundo sueño. Constato que aparte de mi, no hay nadie más.
El duelo de la mirada se pierde en el horizonte oscuro donde miro, las espadas enterradas en la arena hacen brillar débilmente sus puntas y resuena en las rocas de la orilla el romper del oleaje. Es este momento una llamada de atención al mundo. Te oigo llamar, verter leche negra, salitre y algas de la pasión en la marmita herrumbrosa del recuerdo. El brebaje tiene un mensaje, arriba esta todo lo demás. Ya he bebido lo suficiente.
“Dicen que el amor muere entre dos personas. Eso no es cierto. No muere. Lo deja a uno, se va si uno no es digno, si uno no lo merece bastante. No muere; uno es el que muere. Es como el océano: si uno no sirve, si uno empieza a apestar en él, lo escupe en alguna parte para que se muera. Uno se muere de cualquier modo, pero yo prefiero ahogarme en el océano a que me escupa a una faja de playa muerta, y que el sol me reseque hasta convertirme en una manchita sucia sin nombre†.
Las Palmeras Salvajes, William Faulkner, 1939
Siempre vuestro, Dr J.