 Un hombre permanece inmóvil sobre el suelo de una habitación. Le rodean copas a medio beber y vasos rotos, platos con restos de comida, carnes y frutas, alfombras deslucidas y un cordero blanco degollado. Hay restos de gallinas descuartizadas y un perro atado en una de las paredes. Viste un viejo camisón blanco. La puerta está cerrada y detrás, en el zaguán, aguarda una mujer con un semblante cansado que oculta sin mucho disimulo un gran enfado. Hay una ventana por donde comienza a verse amanecer. Parece abatido, como un insomne bebedor. No se adivina en su mirada alegría, más bien tristeza y una especie de impotencia que transmite a todo su recio cuerpo. Mira perdido un futuro que parece arder, al tiempo que revive uno de sus días mejores, lejos de este que empieza, donde su amor escapa de la gravedad y las voces de la calle despiertan como canciones de cosecha. Ahora que no duerme, las sombras se han movido, como cuchillos ensangrentados en una cocina. La luz lucha como un niño por hacerse su espacio. Debió explotar el sol y sacar todo su oro antes que este se incendiara, que hiciera temblar la tierra y el cielo se descolgara sobre el árbol que acabó con Adán. Sus pequeños crecieron ajenos a su tragedia y ya no quiere verlos más, deben escapar de él, de sus manos insatisfechas, de sus ojos abiertos, de sus competiciones, de sus recuerdos, de su violencia, de aquellos días que nunca alcanzará, del enfermo marido de su mujer muerta. Donde mira, una mariposa sin alas no puede volar. No ha soñado o lleva soñando todo este tiempo. El humo vuela denso en la estancia, oscurece un poco la luz que entra por la ventana, silva el aire como una culebra. Llama a la mujer que espera fuera.
Un hombre permanece inmóvil sobre el suelo de una habitación. Le rodean copas a medio beber y vasos rotos, platos con restos de comida, carnes y frutas, alfombras deslucidas y un cordero blanco degollado. Hay restos de gallinas descuartizadas y un perro atado en una de las paredes. Viste un viejo camisón blanco. La puerta está cerrada y detrás, en el zaguán, aguarda una mujer con un semblante cansado que oculta sin mucho disimulo un gran enfado. Hay una ventana por donde comienza a verse amanecer. Parece abatido, como un insomne bebedor. No se adivina en su mirada alegría, más bien tristeza y una especie de impotencia que transmite a todo su recio cuerpo. Mira perdido un futuro que parece arder, al tiempo que revive uno de sus días mejores, lejos de este que empieza, donde su amor escapa de la gravedad y las voces de la calle despiertan como canciones de cosecha. Ahora que no duerme, las sombras se han movido, como cuchillos ensangrentados en una cocina. La luz lucha como un niño por hacerse su espacio. Debió explotar el sol y sacar todo su oro antes que este se incendiara, que hiciera temblar la tierra y el cielo se descolgara sobre el árbol que acabó con Adán. Sus pequeños crecieron ajenos a su tragedia y ya no quiere verlos más, deben escapar de él, de sus manos insatisfechas, de sus ojos abiertos, de sus competiciones, de sus recuerdos, de su violencia, de aquellos días que nunca alcanzará, del enfermo marido de su mujer muerta. Donde mira, una mariposa sin alas no puede volar. No ha soñado o lleva soñando todo este tiempo. El humo vuela denso en la estancia, oscurece un poco la luz que entra por la ventana, silva el aire como una culebra. Llama a la mujer que espera fuera.
Yo era el rey de toda esta tierra, el indomable, el victorioso, el lisonjeado. Yo era la voz de la ley, la mano de la justicia. Cómo me ha pasado esto, cómo me has dejado caer, cómo he sido abrumado, asfixiado, hundido en este desierto abandonado. Cansado. Yo también caí enfermo y me sedujo la silueta de unos pechos encubiertos con una blusa de seda. He escuchado los clamores de mi pueblo y he actuado con prudencia, pero hasta la más mísera piedra se me antoja hoy una estrella lejana. El pueblo no sólo abre la boca para comer, sino para tragar todos estos planetas que hoy conspiran contra mí. Qué me salvará de las grandes tragedias cotidianas, quizá unas pinzas de ropa olvidadas en la cuerda de tender, en una azotea, en una tarde de julio, o quizá unas sábanas recién planchadas a la hora de dormir, un estornudo asfixiado después de hacer el amor o unas cerezas recién cogidas del árbol que creció de la sangre de mi padre Gerión. El pueblo inocente, desesperado, no ha vivido por mí. Os he traicionado, te he traicionado, es verdad, y me he desmoronado porque me he traicionado a mi mismo. De nada sirve que me disculpe. De nada sirve aguantar tus burlas y tu despiadado castigo. Las risas de los niños que no llegaron a ser se esconden detrás de las hojas de los últimos árboles del huerto. La iglesia fue abandonada, con sus imágenes y sus fieles resplandores de vela derretida. La cabeza de Juan en una bandeja de plata es el reclamo de un dios huérfano y desahuciado por tus ojos y por tu amor. Mi vida, tu amor ha costado más de una cabeza y un cuerpo desmembrado en el estanque. Por mis barbas dejadas crecer en la indiferencia de los días, ascienden serpientes pequeñas y nerviosas como dedos de niños. Mujer, no abras la puerta, déjala bien cerrada. Las casas ya están condenadas. Mis pasos no resonarán más en este vértigo de oscura locura y soledad. Dónde están los días perfectos de música y bailes, de rumor de olas y bebida infinita. Ni los burros pueden evitar que desaparezca con hocico de león mellado. Todos han fingido beber de mis tinajas, han fingido calentarse con el calor de mi chimenea y llorar con el dolor de mi alma. Las voces que eran dulces son un atronador silencio que ha olvidado mi nombre. No abras nunca esta puerta. Ya no me taparás los ojos con tus manos delicadas para evitar que me viera morir. Ya no me acariciarás el oído para susurrarme historias de los benditos paganos que se acercan diariamente a sus abismos. Ya no me sostendrás mi sexo con tus manos perfectas para hacerme perder el sentido de la realidad. Ahora esperas un descuido para anunciar mi despedazamiento. Nunca quise huir. Flechas de bronce se forjan en la fragua. Las hogueras se preparan para calentar aceite y brea. Las camisas de las serpientes se tensan. Es cierto que he vagado por la tierra con la tristeza de un animal desfondado, de un fuego apagado, como un barco inmóvil, como una maldición nocturna, minúsculo insecto enfrentado a un mundo infinito. Pero más me pudo mi soberbia y orgullo, más me pudo el sonido de unos huesos enemigos quebrados bajo el peso de mi caballo. Los goznes de una puerta giratoria abierta antes de que llegara mi sombra. Más me pudo la espada que el resplandor de un paisaje transparente en el hueco de tus manos. Más me pudo la tormenta que la quietud de un lago dormido plácidamente en tus ojos, rodeados de olivos y viñedos. El campo de batalla deja calva la tierra fértil y hostil el semblante del que regresa. Los cadáveres de los hermosos vencidos nos recuerdan lo que no tiene escapatoria, sino apelaciones. Has oído toda la noche unos lastimeros mugidos. Yo mismo he degollado este blanco cordero. No abras la puerta. Mañana será otro día en el paraíso. Ya nada es nuestro. Mi reino se ha humillado. Nada nos pertenece y hasta la muerte me parece ajena. Todo el mundo sabe quién soy, menos yo. Me he quitado la manta y el escudo. Ya no tendré frío. El alma libre habla de igual a igual. Sólo de igual a igual he de hablar a la muerte. En un sueño vi una mujer joven que no quería morir. Le disparaban al estómago. No podía hablar, sólo sus lágrimas pedían auxilio. Me llamaba a mí. Necesitaba mi ayuda, pero yo llegué tarde o nunca llegué. Tenía heridas las rodillas. Sus lágrimas se convirtieron en perlas que caían a un pozo. Me desperté comprendiendo que en cada pozo existe una mujer ahogada. No abras la puerta, mujer. Déjala cerrada. Diles que aún duermo. Pero cuando entres, lava mi cuchillo y limpia mi cuerpo. No dejes que ladren los galgos ni me hurguen los hurones de la carroña.
Se oye el sonido de una casa que se vacía. Una espada golpea el suelo. La luz sigue creciendo dentro de la habitación, haciéndola más grande. Las campanas tendrán hoy un funesto trabajo. La mujer cierra sus ojos y siente su alma cosida a la miseria de aquel hombre despreciado. Sus manos se doblan, inútiles. La mañana se llena de bullicio. La tierra se despierta para recolocar todas las cosas que antes estaban estacionadas.
“Mientras volvía vi las huellas de viejas fogatas en la hierba, ramajes calcinados, cenizas, piedras afumadas y hollín; al lado, desplomados, los grandes asadores de los sacrificios y de los banquetes. Montones de huesos colosales blanqueaban el alaba con ese blanco emplatecido de la memoria o de lo no nacido, una inmensidad serena y con cierto orgullo osado, el de un remoto monumento a los ausentes, es decir, a nosotros mismos, y el heno era amarillo hasta donde la vista alcanzaba, pese a que más abajo el mar lucía estúpidamente rosado, imponiendo una vez más, desde el principio, un movimiento, su movimiento, nuestro movimiento†
Yannis Ritsos, íyax
 Hace bastante tiempo que lo tenía en el punto de mira, en la inestable bandeja de “pendiente†, recomendado por un amigo de inevitable procedencia lusa, con el que comentaba obras de Torga y Saramago (el gran e inimitable Torga y el repetido y buen Saramago). Literatura portuguesa. Tan cercana, y sin embargo, tan (injustamente) olvidada. Y Lobo Antunes era una incógnita. Ahora es una realidad: mejor que Saramago, muy superior, alcanzando las altas cotas narrativas de Torga…
Hace bastante tiempo que lo tenía en el punto de mira, en la inestable bandeja de “pendiente†, recomendado por un amigo de inevitable procedencia lusa, con el que comentaba obras de Torga y Saramago (el gran e inimitable Torga y el repetido y buen Saramago). Literatura portuguesa. Tan cercana, y sin embargo, tan (injustamente) olvidada. Y Lobo Antunes era una incógnita. Ahora es una realidad: mejor que Saramago, muy superior, alcanzando las altas cotas narrativas de Torga… Y ahora todo se confirma tras la lectura detenida de “El orden natural de las cosas» (1992), saboreando cada capítulo, engarzando los distintos hilos argumentales en uno solo, diez voces monologando sobre la muerte, que se entrelazan en historias personales y delirios de locura, pasión, amor o soledad, y que se hunden debajo de ese olor a muerte que parece venir no solo de la pluma del narrador, sino también de los vientos que soplan en Portugal, un mundo lleno de cigüeñas que parecen llevar malos presagios, campos donde se esconden secretos que son revelados por la mano finísima y el escalpelo implacable de Lobo Antunes. Un diálogo de alguien que nos obliga a oír aunque no estemos acostumbrados a ello.
Y ahora todo se confirma tras la lectura detenida de “El orden natural de las cosas» (1992), saboreando cada capítulo, engarzando los distintos hilos argumentales en uno solo, diez voces monologando sobre la muerte, que se entrelazan en historias personales y delirios de locura, pasión, amor o soledad, y que se hunden debajo de ese olor a muerte que parece venir no solo de la pluma del narrador, sino también de los vientos que soplan en Portugal, un mundo lleno de cigüeñas que parecen llevar malos presagios, campos donde se esconden secretos que son revelados por la mano finísima y el escalpelo implacable de Lobo Antunes. Un diálogo de alguien que nos obliga a oír aunque no estemos acostumbrados a ello. Un hombre permanece inmóvil sobre el suelo de una habitación. Le rodean copas a medio beber y vasos rotos, platos con restos de comida, carnes y frutas, alfombras deslucidas y un cordero blanco degollado. Hay restos de gallinas descuartizadas y un perro atado en una de las paredes. Viste un viejo camisón blanco. La puerta está cerrada y detrás, en el zaguán, aguarda una mujer con un semblante cansado que oculta sin mucho disimulo un gran enfado. Hay una ventana por donde comienza a verse amanecer. Parece abatido, como un insomne bebedor. No se adivina en su mirada alegría, más bien tristeza y una especie de impotencia que transmite a todo su recio cuerpo. Mira perdido un futuro que parece arder, al tiempo que revive uno de sus días mejores, lejos de este que empieza, donde su amor escapa de la gravedad y las voces de la calle despiertan como canciones de cosecha. Ahora que no duerme, las sombras se han movido, como cuchillos ensangrentados en una cocina. La luz lucha como un niño por hacerse su espacio. Debió explotar el sol y sacar todo su oro antes que este se incendiara, que hiciera temblar la tierra y el cielo se descolgara sobre el árbol que acabó con Adán. Sus pequeños crecieron ajenos a su tragedia y ya no quiere verlos más, deben escapar de él, de sus manos insatisfechas, de sus ojos abiertos, de sus competiciones, de sus recuerdos, de su violencia, de aquellos días que nunca alcanzará, del enfermo marido de su mujer muerta. Donde mira, una mariposa sin alas no puede volar. No ha soñado o lleva soñando todo este tiempo. El humo vuela denso en la estancia, oscurece un poco la luz que entra por la ventana, silva el aire como una culebra. Llama a la mujer que espera fuera.
Un hombre permanece inmóvil sobre el suelo de una habitación. Le rodean copas a medio beber y vasos rotos, platos con restos de comida, carnes y frutas, alfombras deslucidas y un cordero blanco degollado. Hay restos de gallinas descuartizadas y un perro atado en una de las paredes. Viste un viejo camisón blanco. La puerta está cerrada y detrás, en el zaguán, aguarda una mujer con un semblante cansado que oculta sin mucho disimulo un gran enfado. Hay una ventana por donde comienza a verse amanecer. Parece abatido, como un insomne bebedor. No se adivina en su mirada alegría, más bien tristeza y una especie de impotencia que transmite a todo su recio cuerpo. Mira perdido un futuro que parece arder, al tiempo que revive uno de sus días mejores, lejos de este que empieza, donde su amor escapa de la gravedad y las voces de la calle despiertan como canciones de cosecha. Ahora que no duerme, las sombras se han movido, como cuchillos ensangrentados en una cocina. La luz lucha como un niño por hacerse su espacio. Debió explotar el sol y sacar todo su oro antes que este se incendiara, que hiciera temblar la tierra y el cielo se descolgara sobre el árbol que acabó con Adán. Sus pequeños crecieron ajenos a su tragedia y ya no quiere verlos más, deben escapar de él, de sus manos insatisfechas, de sus ojos abiertos, de sus competiciones, de sus recuerdos, de su violencia, de aquellos días que nunca alcanzará, del enfermo marido de su mujer muerta. Donde mira, una mariposa sin alas no puede volar. No ha soñado o lleva soñando todo este tiempo. El humo vuela denso en la estancia, oscurece un poco la luz que entra por la ventana, silva el aire como una culebra. Llama a la mujer que espera fuera. Realmente la cosa empezó porque (sencillamente) me lo regalaron. El jodido Baricco. A tomar por culo. Pero fue empezar, en parte por confianza con la persona de quien venía y en parte por instinto, y hasta el final una sorpresa tras otra, Y de las buenas. Un trompetista que se mete a tocar en una banda a bordo de un barco de línea Europa-Américas, época entreguerras. Y allí comoce al “Big man†, de nombre tan rimbombante como inolvidable, Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, pianista inverosímil (“…nosotros tocábamos música, él era algo distinto. Él tocaba…aquello no existía antes de que él lo tocara, ¿de acuerdo?, no estaba en ningún sitio. Y cuando él se levantaba del piano, ya no estaba…y ya no estaba para siempre…†) que resulta que nació de pobres emigrantes a bordo del barco y fue encontrado en una caja de cartón sobre el piano, lo crió un negraco de la tripulación y no se bajó del barco a tierra firme nunca en su vida. Bueno, una vez casi…pero eso es el quid de la trama. Envolvente. Rápido. Narrada como si fuera una especie de obra de teatro… Ideas bastante originales hacen avanzar la historia, aunque los dos principales amarres de la trama recuerden demasiado a libros ajenos. El primero, el duelo de pianistas (nada más y nada menos que con Jelly Roll Morton!!!) no tiene desperdicio, aunque recuerda a Stefan Zweig, que hizo algo similar en Novela de ajedrez, una obra maestra totalmente (y lo digo yo). Lo segundo, la imposibilidad del pianista de dejar el barco, que, ¡no es tan difícil de pillar!, es exactamente la misma idea que El artista del hambre de Franz Kafka.
Realmente la cosa empezó porque (sencillamente) me lo regalaron. El jodido Baricco. A tomar por culo. Pero fue empezar, en parte por confianza con la persona de quien venía y en parte por instinto, y hasta el final una sorpresa tras otra, Y de las buenas. Un trompetista que se mete a tocar en una banda a bordo de un barco de línea Europa-Américas, época entreguerras. Y allí comoce al “Big man†, de nombre tan rimbombante como inolvidable, Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, pianista inverosímil (“…nosotros tocábamos música, él era algo distinto. Él tocaba…aquello no existía antes de que él lo tocara, ¿de acuerdo?, no estaba en ningún sitio. Y cuando él se levantaba del piano, ya no estaba…y ya no estaba para siempre…†) que resulta que nació de pobres emigrantes a bordo del barco y fue encontrado en una caja de cartón sobre el piano, lo crió un negraco de la tripulación y no se bajó del barco a tierra firme nunca en su vida. Bueno, una vez casi…pero eso es el quid de la trama. Envolvente. Rápido. Narrada como si fuera una especie de obra de teatro… Ideas bastante originales hacen avanzar la historia, aunque los dos principales amarres de la trama recuerden demasiado a libros ajenos. El primero, el duelo de pianistas (nada más y nada menos que con Jelly Roll Morton!!!) no tiene desperdicio, aunque recuerda a Stefan Zweig, que hizo algo similar en Novela de ajedrez, una obra maestra totalmente (y lo digo yo). Lo segundo, la imposibilidad del pianista de dejar el barco, que, ¡no es tan difícil de pillar!, es exactamente la misma idea que El artista del hambre de Franz Kafka. […] La ley de la vida: la fluctuación. Por cada pensamiento, un pensamiento contrario; por cada impulso, un impulso contrario. No era de extrañar que uno se volviera loco o se muriese o decidiera desaparecer. Demasiado impulsos, y ésa no es siquiera la décima parte de la historia. Sin querida, sin esposa, sin vocación, sin hogar, sin blanca, roba las braguitas de una muchacha de diecinueve años y, recorrido por una oleada de adrenalina, se las guarda a buen recaudo en el bolsillo. Esas braguitas son todo lo que necesita. ¿No funciona de esa manera el cerebro de todo el mundo? No lo cree, se dice que eso es vejez pura y simple, la hilaridad autodestructora de la última montaña rusa. Sabbath se encuentra con su rival: la vida. «La marioneta eres tú, el bufón grotesco eres tú. ¡Tú eres el polichinela, idiota, el títere que juega con los tabúes!» […]
[…] La ley de la vida: la fluctuación. Por cada pensamiento, un pensamiento contrario; por cada impulso, un impulso contrario. No era de extrañar que uno se volviera loco o se muriese o decidiera desaparecer. Demasiado impulsos, y ésa no es siquiera la décima parte de la historia. Sin querida, sin esposa, sin vocación, sin hogar, sin blanca, roba las braguitas de una muchacha de diecinueve años y, recorrido por una oleada de adrenalina, se las guarda a buen recaudo en el bolsillo. Esas braguitas son todo lo que necesita. ¿No funciona de esa manera el cerebro de todo el mundo? No lo cree, se dice que eso es vejez pura y simple, la hilaridad autodestructora de la última montaña rusa. Sabbath se encuentra con su rival: la vida. «La marioneta eres tú, el bufón grotesco eres tú. ¡Tú eres el polichinela, idiota, el títere que juega con los tabúes!» […]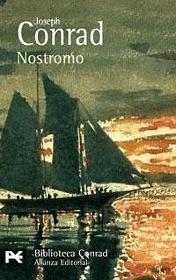 No lo hubiera creído hace un año si me lo hubieran dicho. No habría hecho ni puñetero caso. Así soy. Pero tras leer dos novelas de este autor soy yo mismo quien lo digo ahora: Joseph Conrad es uno de los grandes. Sin duda. La primera novela fue la conocida “El corazón de las tinieblas† (1899), y me costó más de un atranque para terminarla. Y la terminé en tal estado de tensión que el hecho de haberla terminado no hizo más que acrecentarlo. Seguí varios días dándole vueltas a la cabeza, para al final asentir con un leve gesto: ¡será hijoputa!
No lo hubiera creído hace un año si me lo hubieran dicho. No habría hecho ni puñetero caso. Así soy. Pero tras leer dos novelas de este autor soy yo mismo quien lo digo ahora: Joseph Conrad es uno de los grandes. Sin duda. La primera novela fue la conocida “El corazón de las tinieblas† (1899), y me costó más de un atranque para terminarla. Y la terminé en tal estado de tensión que el hecho de haberla terminado no hizo más que acrecentarlo. Seguí varios días dándole vueltas a la cabeza, para al final asentir con un leve gesto: ¡será hijoputa!