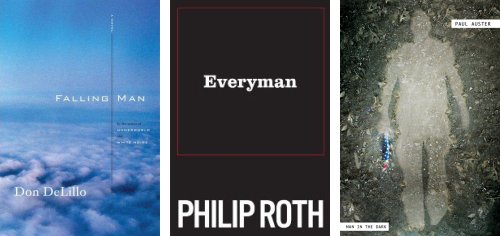La mañana de febrero en la que Stefan llegó a Nieczawy, le costó bajarse del tren y recordar el motivo de su viaje. Distraído, fijó su mirada en el rastro de pisadas que había ennegrecido y embarrado el suelo nevado de la estación. Tras él quedaba el jadeo de la locomotora que poco a poco se perdía por entre las colinas de Bierzyniec. Se dirigía al cementerio para celebrar las exequias de su tío. De acuerdo con la tradición familiar, cuando algún pariente fallecía, de toda Polonia acudían representantes de cada una de las ramas de la familia para asistir al funeral. Pudo observar de cerca las tumbas de los polacos caídos en la batalla por defender el honor de la patria. Sin embargo, fue el encuentro distraído y fortuito con un colega de la facultad de Medicina, lo que le llevó a aquel paraje tan alejado, de la ciudad y del mundo, donde terminó trabajando. La suerte parece dirigir las vidas de los que se dejan llevar. En medio del bosque, aislado, se encontraba el Hospital Psiquiátrico y dentro, intramuros, la locura, preñada de pasiones, se veía prisionera en mentes frágiles y mediocres. La locura parecía alejarse de la realidad, construyendo un fortín alienado de ideas fronterizas donde pulir piedras preciosas que nadie querría guardar jamás. Iluminaciones contenidas tras unos voltios de electroshock o unos miligramos de clorpromazina. Los manicomios eran (son) los museos de las almas rotas. Allí encontraría al poeta insano que mostró al joven aprendiz de médico los secretos de la nueva literatura, del auténtico conocimiento, de la pura realidad del ser humano. La historia recreaba los arquetipos y los arquetipos la conciencia de la historia. Cuando más se intentaba contener la realidad, ésta más se veía desbordada. El camino de la locura tiene siempre dos entradas. Fue la invasión bélica, la brutalidad de la guerra, la bestia desgarradora del ejército alemán, la que se coló en el recinto consagrado al olvido transformándolo todo. La locura se contagió pronto de la realidad, sobre todo si ésta estaba más llena aún de rabia, resentimiento, absurdo y demencia. Era así como el hombre le quitaba a los insectos el papel de ser los seres más repugnantes de la tierra. Sin Dios no había alabanza, sin alabanza no había promesa, sin promesa no había consuelo, solo mediocridad y llantos, irreverente páramo de locura.
La melancolía es el régimen más estricto que debía seguir la mente de un genio. Encerrado en unas paredes devastadas, cerebros asolados por el desatino y la distancia que la mente ponía de las cosas que parecían más reales. Alejados de los objetivos más brillantes, de las conductas más cotidianas, de los productos más razonables, de los manjares más deseados, de las mieles más dulces y amables. Poseer entonces el sentido del tiempo o dejar de tenerlo. Cuando la poesía te conduce a pensar en la soledad del universo entero y su estéril fragilidad, la sabiduría también consiste en no escuchar los consejos de nadie.
Sin duda, cuando Stefan bajó de aquel tren, aquella mañana de invierno, sobre el camino ennegrecido de nieve, camino del funeral de su tío, nunca pensó que su vida cambiaría tanto con esa guerra, con esa invasión de la realidad, con ese hospital desmantelado, con esos pacientes y colegas defraudados, con ese refugio final de las SS. Nunca pensó que encontraría allí un camino iluminado hacia su transfiguración.
«¿Místico yo? ¿Quién le habrá dicho eso? En este país basta con que alguien publique cuatro veces y le cuelgan una etiqueta que se convierte casi en su epitafio: «un lírico sutil», «un estilista», «vitalista». Los críticos, a quienes he tachado a veces de cretinos porque actúan como si fueran los médicos de la literatura pues, al igual que los médicos, se dedican a hacer falsos diagnósticos y, al igual que los médicos también, saben cómo debería ser esto y lo otro pero son incapaces de echar una mano (…) ¿Pero quiénes son ellos? Chinches, sinvergüenzas, unos auténticos zoquetes.»
El Hospital de la transfiguración – Stanislaw Lem
Siempre vuestro, Dr J.

 La soledad es una moneda de dos caras. La religión no es sincera. La mística quema demasiado. El dolor ya no tiene más sentido que unos ojos desilusionados y sin un atisbo de inocencia. En la noche, en los días inciertos del otoño, me asomo a una ventana que asusta luces encendidas a lo lejos. Las tropas del desacuerdo se tornan en oleada violenta contra mi cabeza. Las tropas de los hermosos vencidos se acomodan en mi cabeza, con sus flechas incandescentes y sus miradas mordidas por el desamparo y el triunfo de las formas. El río que me conduce no es tortuoso como imaginaba, sino rápido, tan rápido y veraz que nadie lo puede detener. Los rostros de la gente que amé se agolpan en la ventana, no son recuerdos, son rostros que miran inmóviles mi tiempo.
La soledad es una moneda de dos caras. La religión no es sincera. La mística quema demasiado. El dolor ya no tiene más sentido que unos ojos desilusionados y sin un atisbo de inocencia. En la noche, en los días inciertos del otoño, me asomo a una ventana que asusta luces encendidas a lo lejos. Las tropas del desacuerdo se tornan en oleada violenta contra mi cabeza. Las tropas de los hermosos vencidos se acomodan en mi cabeza, con sus flechas incandescentes y sus miradas mordidas por el desamparo y el triunfo de las formas. El río que me conduce no es tortuoso como imaginaba, sino rápido, tan rápido y veraz que nadie lo puede detener. Los rostros de la gente que amé se agolpan en la ventana, no son recuerdos, son rostros que miran inmóviles mi tiempo.