
Pensar en Lisboa es pensar en despedidas. Viajar por sus calles es perderlas a cada paso, y para añorarlas no hace falta siquiera haber estado allí, con la inquietante nostalgia de una intuición, con la melodía de una canción que sólo pudo ser compuesta por quien nunca estuvo allí. La memoria es lenta y la consciencia más rápida que el dolor cuando se trata de asumir la ausencia de lo que se ha perdido, como un contrabandista que deja en el tiempo que liquida una indiferente soledad presuntuosa. Las ciudades se olvidan porque dejan de merecer su recuerdo en la memoria, que la gasta, desgasta sus paseos con la persona con quien uno estuvo o con quien siempre quiso ir. Se diluyen en un recorrido imperfecto. A veces brota de nuevo, pero con un hilillo de luz que no sirve para desentrañar la compleja madeja. Y los rostros de las personas amadas también se desfiguran en el tiempo, como la canción que se difumina en el silbido de la melodía, ese fragmento que nos hizo enlazar un recuerdo a otro.
Citas desorientadas en una ciudad con lluvia, maridos que siguen la furia de sus celos, el dinero de unos cuadros robados, una pistola cargada y un mapa de luces y sonidos y rostros y bares noctámbulos, lupanares, posadas urgentes para el último trago de ginebra, una trompeta inventando el jazz como si nunca antes hubiera sonado, como si tocara en un desierto y el piano en un rincón de una ciudad abandonada. Burma. La búsqueda de la memoria y el deterioro del amor, el negro caos del destino como corresponsal del amor. Su indómito piano seguía esperando en el Lady Bird. Nunca creyeron merecerse, por eso no quiso verla y la vio y supo que siempre se iban a pertenecer, como uno sabe quién es cuando se reconoce en una vieja fotografía. Su mirada redimía el silencio y el temblor de sus caderas delgadas pegadas contra las suyas. El labio partido y un cigarro por encender en la comisura de la boca. Su historia era una historia más, que se perdió en una ciudad ocre y marítima, como sus pasos, sin dejar huella.
Cuando se pierde el derecho a sobrevivir en la memoria de la que no existe, se entra de lleno en una noche lenta de invierno, de cristal de botella vacía, en el juego perverso de la ironía y la mentira, porque los verdaderos solitarios arrastran el vacío aún a los lugares que no habitan. Es la hora de cumplir las promesas, de devolver el río desbordado a su cauce, de esperar la tranquila furia de una melodía que se estrella contra el espejo, serpiente de polvo y vidrio, serena crueldad y disonancia, metal de estupor y silencio antes de terminar… fly me to the moon. Después de todo uno termina siendo un apátrida, no de su tierra, sino de su tiempo, inacabado, aislado y declinante como la luz de unas estrellas sumergidas.
Sé bien cómo es aquí este largo invierno, pero a veces imagino cómo será este mismo invierno en Lisboa, y si será cierto que nunca acaba de irse, como hoy, aquí, desde hace ya demasiados meses.
“Tal vez fue en Lisboa donde conoció esa temeraria y hermética felicidad que yo descubrí en él la primera noche que lo vi tocar en el Metropolitano. Recuerdo algo que me dijo una vez: que Lisboa era la patria de su alma, la única patria posibles de quienes nacen extranjeros.†
Antonio Muñoz Molina. El invierno en Lisboa (1987)
Siempre vuestro, Dr J.
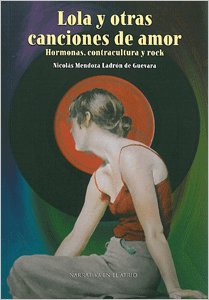 Un libro, y dos discos. Una historia de sonidos, que en venturosa conjunción de paralelas, forman una constelación de héroes perdidos, por las vías secundarias del viejo Rock de carretera.
Un libro, y dos discos. Una historia de sonidos, que en venturosa conjunción de paralelas, forman una constelación de héroes perdidos, por las vías secundarias del viejo Rock de carretera.